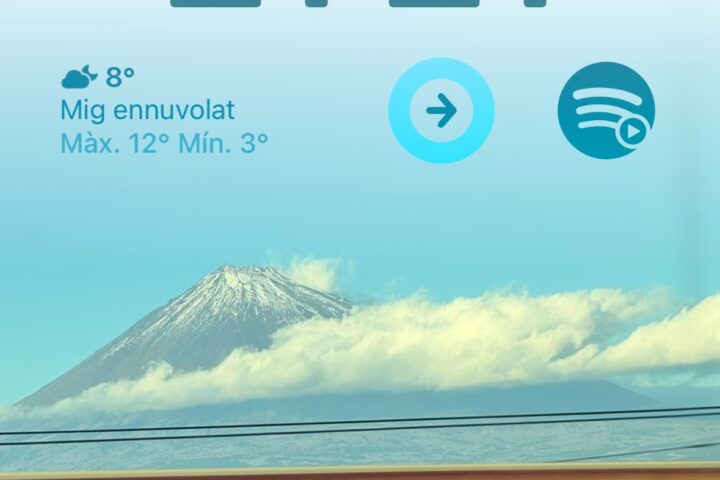Sobre Japón podemos hablar y decir muchas cosas. La primera, que es un país hecho kintsugi: reconstruido sobre sí mismo, y que valora más la parte espiritual que lo material de sus cosas. La segunda sería que su amabilidad pueblerina nos ayuda a olvidar (a veces) que nos encontramos en una u otra ciudad con tantísima gente. Desde sus remansos de paz en forma de templos situados en el corazón de un pseudo Manhattan imperial, hasta el bullicio de sus barrios más concurridos. Desde el cruce de caminos de Shibuya en Tokio al templo de los torii en Kioto, os puedo asegurar que este país nunca ha dejado indiferente a absolutamente nadie.
Japón bien vale una cola, y es que en este país, donde el deporte nacional tiene nombre de bebida de fruta, cualquier excusa es buena para organizarse en fila de uno o dos y ordenadamente esperar el devenir de los acontecimientos. Este país tiene la calma de una isla, la calma propia de los que no están conectados por tierra con otros países, y con ello, también han heredado un rintintín más propio de una cultura totalitaria. Ellos organizan, ordenan y prohíben… el resto obedecemos y admiramos el increíble resultado de no encontrar ni una caca de perro, ni un kleenex, ni un solo plástico en el suelo de cualquier calle. Pero nunca, jamás nos planteamos cuál será el precio para la libertad individual de semejante nivel de organización ordenada.
Es curioso darte cuenta de que el sushi, el ramen y otras delicias japonesas han sido exportadas con éxito; sin embargo, no podemos decir lo mismo de nuestra adorada paella. Para mí, una valenciana de pueblo, es totalmente incomprensible que seamos capaces de cocinar como los mejores japoneses y, sin embargo, al mundo le cueste tanto entender que la paella tradicional no puede llevar (jamás) chorizo. Supongo que hemos sido bastante laxos y no hemos sabido exportar, importar y mantener al nivel de perfeccionismo japonés. ¿Tendrá que ver el nivel de exigencia de sus propios ciudadanos? O, por el contrario, ¿será la derivación típica de ser tan extremadamente ordenados?

En este viaje me he dado cuenta de que Japón y su cultura estaban muy presentes en mi día a día. Creo que nunca había sido consciente de mi palpable fascinación por este país y sus rarezas. Desde el daruma que vela por mis deseos en mi habitación, hasta la marca de mi coche y mis cámaras de fotos… este país está presente en un montón de objetos que me rodean en mi día a día, y yo no me había dado ni cuenta. Supongo que es algo así como ese “made in China con supervisión japonesa” que hemos visto todo el rato en los objetos que hemos ido comprando… Japón, sus costumbres y tradiciones, han invadido poco a poco nuestro espacio cultural como quien siembra un bonsái y lo va cuidando poco a poco.
A estas alturas de la vida, en la que pocas ciudades me sorprenden realmente, aumenta mi fascinación por encontrar pequeñas variaciones entre lugares similares como son: Piccadilly, Times Square o Shibuya. Todavía no sé si la grandeza de una ciudad se mide por el tamaño de sus pantallas, la altura de sus torres o el número de edificios de cristal. Sin embargo, a mí me gustaría más medir su grandeza por el tamaño de sus zonas verdes, sus parques y sus espacios libres de edificios.
También me gustaría tener la certeza de saber que los japoneses, pese a las diferencias abismales que nos separan a nivel cultural, se preocupan por las mismas cosas mundanas en el día a día que nosotros… Al final, ¿no nos hemos criado todos con personajes como Doraemon, Shinchan o Hello Kitty? Uno de los mejores momentos de mi viaje fue (sin ninguna duda) cantar la canción de la intro de Doraemon en un karaoke japonés. Los locales cantaban su versión y yo… la que me acompañó gran parte de mi infancia desde Punt 2, donde, por supuesto, esta serie se veía en valenciano. ¿Será así? ¿Con Nobita Nobi y Shinnosuke Nohara, cómo consiguió entrar tan hondo esta cultura en mi vida?
Nos leemos muy pronto
Júlia Esteve Fuster